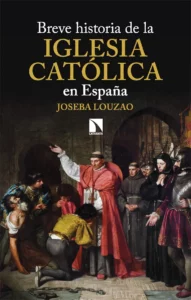 Relatar con claridad y rigor en unas doscientas cincuenta páginas la larga y compleja historia de la Iglesia católica en nuestro país es un reto hercúleo que el autor califica inicialmente como “labor imposible”. Esquivando cualquier tentación de reduccionismo, se nos advierte así que la España citada en el título se relacionará con “contextos en los que el concepto puede ser discutido”. Y, ciertamente, mientras viajamos a través sus páginas, de la Península Ibérica a Roma, pero también a Nicea, Aviñón, Jerusalén, Argel, Trento, las orillas del Atlántico y del océano Pacífico, comprobamos al mismo tiempo como el “hecho religioso es un fenómeno elusivo, difícil de medir y cuantificar”, entre otras razones porque “la religión siempre se encuentra en constante adaptación y transformación”.
Relatar con claridad y rigor en unas doscientas cincuenta páginas la larga y compleja historia de la Iglesia católica en nuestro país es un reto hercúleo que el autor califica inicialmente como “labor imposible”. Esquivando cualquier tentación de reduccionismo, se nos advierte así que la España citada en el título se relacionará con “contextos en los que el concepto puede ser discutido”. Y, ciertamente, mientras viajamos a través sus páginas, de la Península Ibérica a Roma, pero también a Nicea, Aviñón, Jerusalén, Argel, Trento, las orillas del Atlántico y del océano Pacífico, comprobamos al mismo tiempo como el “hecho religioso es un fenómeno elusivo, difícil de medir y cuantificar”, entre otras razones porque “la religión siempre se encuentra en constante adaptación y transformación”.
La síntesis ordenada y equilibrada de los principales acontecimientos relacionados con la religiosidad – no solo católica – es uno de los valores del libro, pero considero más notable señalar algunas de las claves interpretativas que permiten extraerse de su lectura. La perspectiva política ha dominado el relato historiográfico, también en el ámbito religioso; pero más allá de las versiones oficiales de la propaganda financiada desde el poder y de los relatos que los historiadores hemos construido basándonos en tales fuentes, progresa hoy una historiografía más compleja y atenta a razones más profundas y menos estereotipadas. Como el autor informa, “en la búsqueda de los orígenes siempre nos encontramos con el mito”. Frente al relato oficial de la ortodoxia, resulta significativo apreciar que “el hibridismo religioso era lo más habitual, como reconoció Agustín de Hipona”. Esta constatación de un padre de la Iglesia Latina puede rastrearse en el libro a través de diversos pasajes que muestran múltiples zonas grises, siempre las más interesantes.
El proyecto de catolicidad mediterránea, atlántica o global, exigió para su éxito de una constante adaptación a cada espacio y cada tiempo: la “folclorización del cristianismo” a través de la cristianización de “divinidades y cultos locales”, convertidas en referencias catequéticas de una “pedagogía del santoral”; la tolerancia o la promoción de una mística o una religiosidad popular, “válvula de escape de las presiones sociales”; la feminización de la religión o de sus fronteras como puede apreciarse en las trayectorias de Egeria o Josefa Amar y Borbón –ambas citadas en el libro-; la experimentación sincrética de las empresas misioneras en América o en Asia. Son vectores primordiales para explicar el progreso del catolicismo, tanto como la ortodoxia por la que velaban férreamente instituciones como la Inquisición o la Congregación de los Beatos encargada de vigilar a los canonizados, popular u oficialmente. La explicación ofrecida en torno a la sociología de las devociones populares como “entramado piramidal que comenzaba con una base que se fundamentaba en lo personal y lo familiar, que se reproducía mediante las congregaciones y las entronizaciones públicas” resulta especialmente relevante.
Por razones geográficas y políticas, la Península Ibérica se convirtió en un espacio primordial para que tales dinámicas entrasen en juego. Isidoro de Sevilla instauró las “líneas maestras de una particular Teología política” que hermanaba trono y altar, pero “la llegada de los musulmanes favorecería la creación de una sociedad plural” que a las conocidas tres religiones sumaría disputas teológicas como las del adopcionismo, en un tiempo en el que “el concepto de la reconquista no fue utilizado entonces por sus protagonistas”. La península se convirtió así en un valioso “eslabón cultural entre el mundo islámico y la cristiandad”, con experiencias como la Escuela de Traductores de Toledo o la promoción de la vía jacobea. En los siglos siguientes los reinos peninsulares encontrarían en el neoplatonismo, el aristotelismo, el tomismo, el nominalismo, el escotismo, el erasmismo o los maestros de la Escuela de Salamanca, vías de renovación teológica. Sus progresos y sus límites son también testimonio de la época: la emergencia del Derecho de Gentes por Francisco de Vitoria se compagina con la defensa de los indígenas por parte de Las Casas, pero sin objeción alguna a su reemplazo por esclavos negros, en una colonización de América que mostró ante todo una “mezcolanza de inteligencia, codicia y violencia”.
Como era previsible, el libro otorga un espacio notable a las relaciones entre la Iglesia y las diversas formas de Estado, especialmente a medida que estos fueron aumentando sus instancias de poder, en competencia con la autoridad pontificia. El tutelaje, la censura y la promoción desde Roma de las diversas congregaciones religiosas emergentes o, ya en la contemporaneidad, de un asociacionismo seglar coordinado a través de redes transnacionales, permitiría extender la autoridad papal al marco supradiocesano y supraestatal. Frente a ello, la hegemonía de los Estados modernos trató de limitar o controlar al pontífice bajo diversas fórmulas, sin excluir la violencia. Carlos I que, tras haber sufrido en sus reinos una huelga de servicios religiosos, había logrado el patronato regio de todos los territorios de la corona en 1553, no dudaría cuatro años más tarde en saquear Roma y mantener en prisión al papa que le impondría la corona imperial en 1530. El éxito de la reforma protestante impondría una Paz de Augsburgo que reforzaría la idea de un Estado confesional. Como se afirma en el libro, “no hubo una manera única de aplicar las decisiones de Trento”, un proceso lento que configuró en la península un modelo de Iglesia triunfante, marcado por una fuerte clericalización, la relación monarca-confesor y un miedo al exterior que, frente al sabio legado de la escuela de traductores toledana, instauraría la “prohibición de traducciones”.
Observamos también como la Ilustración, elitista y poliédrica “no fue un movimiento descristianizador”; reivindicó la dignificación y purificación de lo religioso, distinguiéndolo de la superstición, y arropado por la modernización del Estado borbónico legitimado por el nuevo concordato de 1753. La prohibición de los Autos Sacramentales o la primera expulsión de los jesuitas, solo dos años más tarde, se hacían en nombre de un catolicismo ilustrado que cohabitaba con relatos providencialistas como el de la Gran Promesa. Las revoluciones liberales y la emergencia de los Estados nación en el siglo XIX forzaron al catolicismo a “repensar su lugar en el mundo”. El renacimiento religioso evidenciado en las nuevas peregrinaciones y la constitución de organizaciones seglares que actuaban en el espacio público, fue vigilado o promocionado desde una autoridad papal que reemplazó los perdidos Estados pontificios por una corporación centralizada de dimensiones globales. Los cuadros tradicionalistas no asumirían como propio el concepto de nación española, al menos, hasta la llamada guerra de África (1859), que rememoró el relato de la reconquista. El desastre del 98 radicalizaría la guerra cultural desatada entre los partidarios del clericalismo y anticlericalismo que alcanzaría su cénit durante la guerra civil. Significativamente, convocado el Concilio Vaticano II, la Iglesia esquivaría el término “Reforma”, de infausto recuerdo para su legado, por el del “Aggiornamento”, permitiendo abrir en la España de la dictadura un nuevo diálogo entre fe y cultura que, en un emergente proceso de secularización, favorecería la transición a la democracia.
Finalmente, respecto a nuestro presente continuo, el libro realiza dos sugerencias que convendría tener en cuenta: “la identificación como católico no permite sacar conclusiones sobre el comportamiento, la ideología o las normas de conducta unívocas” y “haríamos mal en relacionar sin más un proceso de descatolización con el de secularización”. Superando el desafío inicial, Joseba Louzao, regala a los lectores un libro que suma a su carácter divulgativo, el legado de su extenso conocimiento en el ámbito académico. Una excelente propuesta para dar a conocer al público general los progresos observables de nuestra más reciente historiografía.
José Ramón Rodríguez Lago
Universidad de Vigo