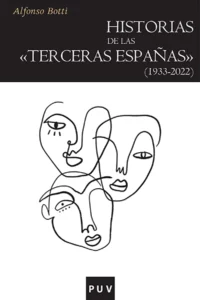 ¿Es necesario justificar el interés de una historia de la llamada “tercera España”? Por lo visto en los debates que ha suscitado el libro del profesor Alfonso Botti en algunos seminarios y presentaciones celebrados en los últimos meses, parece que sí. Que en estos tiempos de desatado nominalismo, cuando no existe actitud, sentimiento o práctica sin su correspondiente nombre, provoque cierto rechazo en el gremio historiográfico analizar un concepto –sintagma, mito o metáfora política, como se prefiera– de tan largo e intenso uso como el de “tercera España” tiene su explicación. La primera, el hastío que una reflexión secular sobre España, ontológica y esencialista, provocó en varias generaciones intelectuales nacidas al espacio público en los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia. La segunda razón de ese rechazo seguramente radica en la naturaleza instrumental o “vicaria” que ese discurso de la nación ha tenido y sigue teniendo en España, de manera solo parcialmente equiparable a la de otros países. No creo equivocarme al afirmar que ese discurso secularizado de la nación española, aunque no pocas veces asociado todavía a su contenido religioso originario, vinculado con una memoria del pasado reciente y en conflicto con otros nacionalismos subestatales, constituye la verdadera excepcionalidad española, la que mediatiza de manera permanente nuestro debate político.
¿Es necesario justificar el interés de una historia de la llamada “tercera España”? Por lo visto en los debates que ha suscitado el libro del profesor Alfonso Botti en algunos seminarios y presentaciones celebrados en los últimos meses, parece que sí. Que en estos tiempos de desatado nominalismo, cuando no existe actitud, sentimiento o práctica sin su correspondiente nombre, provoque cierto rechazo en el gremio historiográfico analizar un concepto –sintagma, mito o metáfora política, como se prefiera– de tan largo e intenso uso como el de “tercera España” tiene su explicación. La primera, el hastío que una reflexión secular sobre España, ontológica y esencialista, provocó en varias generaciones intelectuales nacidas al espacio público en los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia. La segunda razón de ese rechazo seguramente radica en la naturaleza instrumental o “vicaria” que ese discurso de la nación ha tenido y sigue teniendo en España, de manera solo parcialmente equiparable a la de otros países. No creo equivocarme al afirmar que ese discurso secularizado de la nación española, aunque no pocas veces asociado todavía a su contenido religioso originario, vinculado con una memoria del pasado reciente y en conflicto con otros nacionalismos subestatales, constituye la verdadera excepcionalidad española, la que mediatiza de manera permanente nuestro debate político.
Todo ello, sin embargo, justifica aún más la necesidad perentoria de abordar la historia del concepto, lo cual no significa asumir la “cosa”, su contenido sea este el que sea, como nos enseñó Koselleck, sino su historicidad y su cambiante semántica. Alguna reciente iniciativa pública de intelectuales y políticos en nombre de la “tercera España” provoca más risa que desconcierto, pero no debemos perder de vista que en nombre de esa y otras ideas asociadas, como la “(re)conciliación”, está en marcha todo un proyecto político y cultural, que ya ha empezado con la derogación de leyes autonómicas de Memoria Democrática.
Hablar de una “tercera España” es, lógicamente, hacerlo desde un relato de la nación tan asentado como el de las “dos Españas”, que cuenta con representaciones y metáforas poéticas o pictóricas integradas en el sentido común de un patriotismo banalizado. El del cainismo es un mitologema tan potente como el palingenésico del esplendor y la decadencia de los pueblos, y suele aparecer asociado a este. Si las naciones pasan por sucesivas fases es porque actúan factores externos y/o internos “desintegradores” o “disolventes”: el enemigo exterior que invade la patria suele contar con el apoyo de un enemigo interior, un traidor “vendepatrias”, del mismo modo que las innovaciones extranjerizantes adoptadas por una parte de la sociedad acaban con las eternas tradiciones que la han conformado a lo largo de la historia (en realidad gracias a otras invasiones e influencias precedentes). El demos naturalizado de la nación se alimenta de la negación y exclusión del “otro”, aunque sea proclamando la unidad como objetivo supremo.
Este relato alimenta también lecturas ideológicas opuestas, las que explican la historia española en la dicotomía reforma contra reacción, modernidad contra oscurantismo, libertad contra opresión. España no es una excepción: se habló de “dos Francias” desde la polémica dreyfusiana a finales del siglo XIX, de manera parecida a “dos legitimidades” excluyentes en la Italia posterior a 1945, atravesada por la división global de la Guerra Fría. Tampoco es excepcional, ni mucho menos, la tentación “tercerista”: las supuestas terceras vías o fuerzas que se erigen en solución nacional ante la división social, los extremos ideológicos o, como gusta tanto decirse ahora, la “polarización” política.
Desde este enfoque, una guerra civil es el acontecimiento histórico que radicaliza y materializa de manera brutal esas divisiones latentes, no el que las provoca y compacta dos en bandos enfrentados. Como escribió Santos Juliá en su monumental libro Transición, no había “dos Españas” secularmente enfrentadas, sino una sociedad compleja y fragmentada que quedó escindida en dos bandos por una guerra y un «vencedor que nunca accedió a ningún tipo de pacto que posibilitara la reconstrucción de una comunidad política con los perdedores». La excepcionalidad española es el resultado de la larga dictadura franquista.
El sintagma de “tercera España” surgió durante la guerra referido al grupo de católicos demócratas que desde París buscó una mediación humanitaria que llevara al armisticio, aunque pronto pasó a representar a las víctimas de ambas violencias entendidas como simétricas –“azul” y “roja”– y las posiciones morales conciliatorias. Por ejemplo, al Manuel Azaña del discurso “paz, piedad y perdón”, o a Melchor Rodríguez, el “ángel rojo”, uno de los “héroes al revés” porque no hacen lo que se espera de ellos, como los llamó Miguel Delibes en Las guerras de nuestros antepasados (1975).
La “tercera España” ha representado también al llamado “exilio del 36” y al liberalismo naufragado en la contienda, al exilio de 1939 y la oposición antifranquista que llamó a la reconciliación nacional de los “hijos de los vencedores y los vencidos” o proclamó el fin de la guerra en la reunión de Múnich en 1962. Incluso al pueblo “llano”, intrahistórico que diría Unamuno, como víctima de la política fanática de los extremos, o al imaginario mesocrático de las nuevas clases medias, una “no clase” neutra, aspiracional y sin pasado que tanta fuerza ha tenido en la política y la cultura del tardofranquismo y la Transición.
Este potencial del significante para ampliar su espacio semántico le ha permitido proyectarse hacia el presente hasta convertirse en un lugar utópico: el de una España que pudo ser y no fue, aunque haya predominado una lectura que consideró la Ley de Amnistía de 1977 y, sobre todo, la Constitución de 1978 como triunfo de esa “tercera España” o como reconciliación definitiva de las otras dos, que viene a ser lo mismo. La emergencia del movimiento de la memoria histórica desde mediados de la década de 1990 y las consiguientes polémicas políticas y culturales hasta hoy, por ejemplo en la literatura en torno a la obra de autores como Andrés Trapiello, Javier Cercas o Antonio Muñoz Molina, ha desmentido esa lectura.
Es evidente que bajo el sintagma de la «tercera España» caben personas, grupos y proyectos muy distintos, que oculta mucho más de lo que explica, al menos historiográficamente, y que se ha convertido a menudo en un atajo intelectual para no abordar en serio cuestiones importantes para el presente. Pero, precisamente por eso, abordar dichas cuestiones pendientes sobre nuestro pasado reciente y su relevancia para ampliar y profundizar en nuestra democracia actual es lo que exige explicar, historizar y contextualizar los conceptos. Un esfuerzo que, huyendo de la pereza intelectual, ha realizado el colega y amigo Alfonso Botti en este importante libro.
Javier Muñoz Soro
Universidad Complutense de Madrid